En el centenario de Neruda
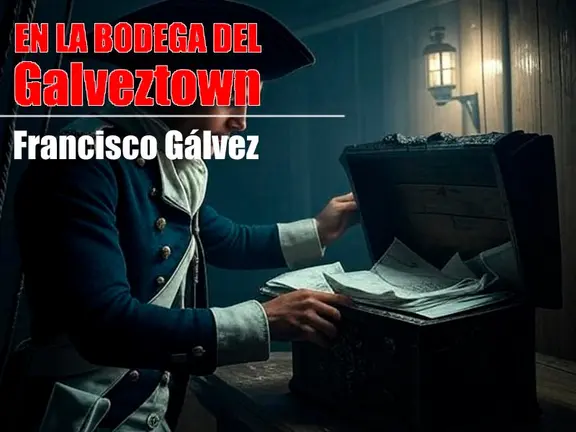
Eran muchos los rescoldos adorados por los tenebrosos admiradores de una poesía que debía ser, necesariamente, escrita por seres oscuros, sombríos, malditos o marcados por el estigma de la desdicha: el pobre Hölderlin, desgraciado y lunático; el siempre errante y ácido Rimbaud, de quien nunca sabremos la verdad de si Verlaine hizo crecer su genio o lo castró; el inestable padre de Baudelaire y Mallarmé, Gerard de Nerval, que no pudo superar el fallecimiento de su esposa y se ahorcó en una farola; el grandísimo Dylan Thomas, que entregó su vida al alcohol; Miguel Hernández, angustiado combatiente muerto en una cárcel franquista, etc.
En medio de esta tristeza general de finales del XIX y mediados del XX -y quizás provocada asimismo por la propia situación política del planeta, con las dos monstruosas guerras mundiales, la trágica contienda civil española, las sucesivas dictaduras y enfrentamientos en Hispanoamérica, etc. Y también la inevitable desestabilización que provocaban los desplazados, los exiliados, los asesinados, los deportados- en medio de este clima, decíamos, aparece la pluma viva, radiante, genial, del que venía a convertirse, junto con César Vallejo, en el más grande poeta hispanoamericano desde Rubén Darío: el chileno Pablo Neruda.

Neruda se convierte, automáticamente, en un rebelde contra la oscuridad que tanto aclaman los críticos del momento: es el poeta de la alegría -“Uno de los pocos hombres felices”, que diría de él Ilya Ehrenburg-. “Soy omnívoro de sentimientos, de seres, de libros, de acontecimientos y batallas. Me comería toda la tierra. Me bebería todo el mar”. Esa es, creo, la mejor definición de Pablo Neruda: el hombre feliz de haber nacido, de haberse conocido y de haber vivido. Y eso se traslada a su poesía, la poesía del amor, por el amor, para el amor.
A mí me impactó el primer verso que le leí. No recuerdo cuándo, pero sí la descarga eléctrica de Residencia en la Tierra. He vuelto a aquellos versos una y otra vez: “Sucede que me canso de ser hombre”. Luego llegó aquel canto de amor infinito: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche”, de los 20 poemas de amor.
Y así -navegando por el Canto general, las Odas elementales o el Jardín de invierno- hasta la maravillosa demostración de dominio de la lengua española -de la que era un enamorado- que fueron sus memorias Confieso que he vivido.
Y es que Neruda llega, se acomoda y se instala para siempre en el corazón porque el amor y la naturaleza fueron siempre ‘los yacimientos’ de su poesía, donde encontró un huerto fértil, una selva magnífica de inspiración y contenido. El amor y la naturaleza fueron reinventados por él porque se les tenía por temas agotados o carecían del peso y la modernidad necesarios para poder alcanzar los elevados altares de la poesía.
De hecho, en la típica, y a veces ingenua, costumbre de preguntar a los creadores cómo logran crear -como si todos siguieran un patrón de construcción, un plano-, Neruda solventó para siempre esa cuestión: “No sé qué es mi poesía, pero si ustedes la interrogan ella les dirá quién soy yo”.
La obra de Neruda, vistos el ambiente bélico de los tiempos y el páramo donde él se acerca a buscar inspiración, se engrandece aún más. De hecho, se sintió siempre mucho más cercano a sus contemporáneos españoles de la Generación del 27, como Lorca, Aleixandre, Altolaguirre o Alberti -quizás también por el frente poético que formaron durante la guerra civil, en el que destacaba un fogoso Miguel Hernández-, que de paisanos suyos como el vanguardista Vicente Huidobro u otros que lo fustigaron sin piedad, quizás porque Neruda fue incapaz de separar su pasión poética de su pasión política, y eso, en aquellos tiempos tan convulsos, significaba ganarse numerosas simpatías, pero también numerosos enemigos.
Y si bien los enemigos de su poesía guardaron prudente silencio desde que Neruda ganara el premio Nobel –“a una poesía que con fuerza elemental expresa los sueños y el destino de un continente”, dijeron los suecos- los enemigos políticos procuraban continuamente hacerle la vida imposible. Incluso cuando la chica que trabajaba para el matrimonio Neruda les pidió que fueran padrinos de su hijo, el cura se negó en redondo porque Neruda era comunista. Luego fue el periódico La Unión el que no le publicó -también por ser militante comunista ‘excomulgado’- un poema que había escrito en homenaje a un viejo relojero para que se lo leyera a su esposa moribunda. Y así cientos de pequeños y grandes intentos para acallar o acabar con su universal pluma de poeta mayor.

Y dice, demoledor, el gran poeta: “Yo quiero vivir en un mundo sin excomulgados. No excomulgaré a nadie. No le diría mañana a ese sacerdote: no puede usted bautizar a nadie porque es anticomunista. No le diría al otro: no publicaré su poema, su creación, porque es anticomunista. Quiero vivir en un mundo en que los seres sean solamente humanos, sin más títulos que ese, sin darse en la cabeza, sin darse en la cabeza con una regla, con una palabra, con una etiqueta. Quiero que se pueda entrar en todas las iglesias, en todas las imprentas. (...) Quiero que la gran mayoría, la única mayoría, todos, puedan hablar, leer, escuchar, florecer. No entendí nunca la lucha sino para que esta termine. No entendí nunca el rigor sino para que el rigor no exista. He tomado un camino porque creo que ese camino nos lleva a todos a esa amabilidad duradera. Lucho por esa bondad ubicua, extensa, inexhaustible”.
Neruda falleció unos pocos días después del golpe fascista de Pinochet. Tuvo la suerte de no ver a sus amigos, familiares y conocidos pasar por las salas de tortura y de exterminio. Con Neruda no pudieron, porque, como él mismo dejó escrito, se lo llevaron todo, pero “nos dejaron la palabra”.
Su palabra.
